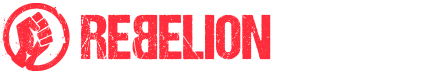Cuando Francisco Goldman (Boston, 1954) comenzó a escribir Monkey Boy (Almadía) no tenía idea del destino que tomaría el libro. En principio, el objetivo era publicar una obra que indagara en su origen multicultural, el narrador tiene raíces guatemaltecas, judías, estadounidenses y por si fuera poco desde hace varios radica en México.
Poco a poco, LOS personajes se convirtieron el algo más que cómplices de un proyecto íntimo y se convirtieron en brújulas que guiaron una novela que indaga en las raíces de la violencia, el racismo y la discriminación. La potencia del libro fue tal que durante este año fue finalista del Premio Pulitzer y obtuvo el American Book Award, ambos reconocimientos, vaticina Goldman con humildad, avizoran que la literatura estadounidense está cerca del pasmo en que se encuentra actualmente.
¿Cómo te tomas ser finalista del Premio Pultizer y ganar el American Book Award?
El Pulitzer me sorprendió porque es un premio de altísimo perfil. Recién me llamaron, recibí un correo de mi editor donde me decía que estaba llorando del gusto. Hay tantos libros al año que es muy difícil conseguirlo y más para alguien como yo, alejado del medio literario estadounidense. Ambos reconocimientos me hicieron ver que no paso desapercibido. El American Book Award es un premio de escritores y me hizo ver que mis colegas están al tanto de mi obra.
En Monkey Boy tocas temas muy sensibles para Estados Unidos…
Es verdad, la novela empezó a circular de manera lenta. Durante sus primeros meses me pareció ignorada y pensé que era por eso. Incluso me llegaron chismes sobre medios que se sentían incómodos, pero de repente aparecieron reseñas extraordinarias de críticos como James Wood, el más importante del país y eso me salvó la vida. Creo que ahora la novela gringa está muy autorreprimida, la gente tiene miedo a decir algo que pueda ofender, parece casi el periodo estalinista cuando tenías que seguir ciertas reglas y obedecer prácticamente en todo. Te voy a decir la verdad, al principio mis editores me querían censurar.
¿Qué te querían censurar?
No sé si debería decirlo, pero querían que borrara partes sobre sexo, raza, no les gustaba mi forma de hablar sobre el mundo gay porque escribo sobre la libertad sexual en Nueva York durante la época previa al SIDA. Mi personaje trabajaba en una florería y ahí padecía acoso, sin embargo, lo toma como su gran aventura en una gran ciudad. Nueva York era una locura de libertad a finales de los sesenta y no podemos ocultar eso. Mi narrador es un outsider y en ese sentido no es extraño que se enamore de una mujer similar, y que juntos busquen lo necesario para ser felices y encontrar el amor.
Los outsiders o la contracultura es en muchas ocasiones el motor de la cultura.
Hoy mucha de la mejor literatura la están produciendo los outsiders. Me parece que los reconocimientos a mi libro reflejan que las cosas están cambiando.

¿Cómo llegó la literatura norteamericana a esta condición de autocensura?
En el último mes estuve becado en Italia y hablaba con una escritora. Ambos coincidimos en que hace diez o veinte años la novela norteamericana dejó de ser interesante. ¿Cómo sucedió? Hace unos días comí con Horacio Castellanos Moya y hablamos de lo mismo. Bien a bien no sé qué pasó. Las sociedades cambian, pero creo que esto ya casi llega a su fin. No sé porqué surgió, pero me parece que es un fenómeno que hizo mucho daño, tal vez tuvo su origen en el auge de Trump. Además, creo que los progresistas comparten la culpa porque dejaron de construir puentes entre las clases obreras y las privilegiadas, lo cual creó una dinámica muy violenta.
¿Por qué te interesa la violencia como tema?
Toda mi vida ha estado marcada por la violencia y esto lo descubrí con Monkey Boy, porque en parte la materia prima del libro es mi historia. La violencia de mi padre es quizá la fuerza más demoniaca de la novela y el desafío más grande para el protagonista. Los primeros dos años de escritura, entre 2014 y 2016, me parecía que estaba escribiendo sobre cuestiones muy íntimas, no era consciente de que estaba contando a manera de metáfora el origen del trumpismo. Mi personaje Ian Brown representa un tipo de masculinidad que nos afecta a todos. Al darme cuenta de esto cambió mi forma de entender la novela.
¿Llegaron para quedarse las manifestaciones racistas que vimos con Trump?
Uno no escribe novelas para llegar a conclusiones sino para plantear preguntas. Yo estaba explorando ciertos dilemas a través de mis personajes. Ante todo, el libro es un estudio sobre cómo la gente encuentra la manera de salir adelante, recuperar el amor, la esperanza, el sentido del humor y su propia dignidad.
¿Cómo entiendes la violencia?
La violencia es una constante, para mí es como una energía fundamental, casi como el sistema nervioso de la sociedad; es algo que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar para cuidar a la gente que más queremos y para cuidarnos a nosotros. Hay muchos tipos de violencia y el desafío es aprender a enfrentarla. La literatura es una forma de explorar esa parte. Las novelas no dan recetas, pero sí nos permiten estar en contacto con emociones o ideas diversas a fin de contar con las herramientas necesarias para enfrentar la violencia. La lectura de novelas me ayuda estar conectado con el colectivo humano y con la belleza.