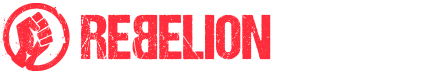El periodismo es un oficio en movimiento, cambia conforme la historia y las sociedades, eso lo sabe el español Jorge Carrión (1976). Hace diez años el investigador y crítico realizó la antología Mejor que ficción, volumen que respondió al interés que en ese momento despertó la nueva crónica latinoamericana.
Diez años después, el libro vuelve a circular ahora bajo el sello Almadía y con nuevos apartados: un prólogo actualizado e incorporaciones de Cristina Rivera Garza, Sabrina Duque, Marcela Turati, Eileen Truax y Mónica Baró.
Hoy, la disciplina vive momentos difíciles. Si bien Carrión, también autor de Librerías, Contra Amazon y Lo viral, reconoce que posiblemente el periodismo cotidiano eventualmente se volverá totalmente digital, sus expansiones literarias, advierte seguirán encontrando en el papel su mejor cauce.
En el prólogo, destacas la noticia del Nobel a Svetlana Aleksiévich, ¿qué representó para el periodismo narrativo?
Creo que, como posteriormente el Nobel de la Paz de Maria Ressa, fue un balón de oxígeno, un apoyo moral. El de Aleksiévich es al periodismo clásico, pero con voluntad literaria; el de Ressa es al periodismo viral, digital. Yo diría que la traducción de libros como Voces de Chernóbil evidenció que proyectos como los de Elena Poniatowska o Martín Caparrós del último tercio del siglo XX, de historia oral y alta calidad artística, no estaban solos en el panorama internacional. En algunas partes de El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, asoma el modelo de Aleksiévich y el de Bolaño en Los detectives salvajes, que usa la historia oral pero desde la ficción.
El reconocimiento para Aleksiévich o el Cervantes a Poniatowska, ¿no suponen una paradoja: se premia a periodistas, sin embargo, las condiciones para este tipo de periodismo son adversas, la precarización del oficio y la falta de espacio juegan en contra?
Se podría aplicar a todos los ámbitos. Muchos premios Nobel de química o de física vivieron situaciones muy tristes en sus universidades, les negaron becas, tuvieron contratos ridículos. Y el premio Nobel de la Paz a menudo ha premiado a personas que sufrieron todo tipo de adversidades, también económicas. Pero es cierto que el periodismo vive momentos difíciles. Y que habría que recordar que la base de todo el sistema de la información está en las redacciones, que deberían ser pagadas con dignidad.
¿Qué relación puedes establecer entre la violencia que vive México con la diversificación de estrategias para representar la realidad que mencionas en el libro?
Cuando una situación se vuelve crónica, los relatos que dan cuenta de ella corren el riesgo, por acumulación o inercia, de dejar de significar, de importar. Entonces, la crónica debe volverse doblemente crónica. Por eso en México, el periodismo sobre la violencia busca otros modos de contar, para seguir siendo influyente, para alcanzar conciencias. Pienso en las estrategias colectivas, como el que coordinó Marcela Turati junto a tantas otras personas, El país de las 2000 fosas. O en la visualización de Forensic Architecture sobre Ayotzinapa. Eileen Truax escribió sobre la muerte de su hijo y Cristina Rivera Garza, sobre la de su hermana, para elevarse desde lo particular hacia lo general, y encontrar también otras formas de que el relato impacte. Incluso que cambie la sociedad.

En los 10 años que han pasado entre la primera edición de Mejor que ficción y esta, en América Latina han ocurrido importantes cambios políticos. ¿En términos generales la crónica los está captando?
Yo diría que sí. Pienso en los trabajos de Albinson Linares y Catalina Lobo-Guerrero sobre Chávez y Maduro en Venezuela, por ejemplo. O el extraordinario trabajo de cobertura de El Salvador que han hecho los reporteros de El Faro, con riesgo para sus propias vidas. O el gran trabajo semanal que hace el podcast El Hilo, hijo de Radio Ambulante, sus crónicas sonoras, que demuestran que el periodismo se transforma al tiempo que lo hace la historia política y social.
Hace diez años el periodismo narrativo se convirtió en un fenómeno que alcanzó los libros y a los grandes grupos editoriales, ¿podrías decir que llegó para quedarse?
En realidad eso ha ocurrido durante el último siglo y medio. Pienso en los libros de crónica de Sarmiento, Josep Pla, Gabriel García Márquez, Elena Poniatowska o María Moreno. Tal vez en el siglo XXI se creara la marca “crónica” en clave editorial y de circulación en congresos académicos y festivales, pero su existencia recorre la modernidad entera. De hecho, muchos de los grandes escritores modernos de ficción fueron también grandes cronistas. No son géneros excluyentes.
Hace unas semanas entrevisté a Alma Guillermoprieto y me comentó que eventualmente todo el periodismo será digital. ¿Compartes la predicción? ¿Qué retos puede implicar esto para el periodismo narrativo?
Todo es ya digital. O doble, con una existencia paralela en papel. Es muy posible que el periodismo cotidiano acabe siendo exclusivamente digital (como texto, como sonido, como narrativa multimedia, de formas que todavía no podemos imaginar), pero también lo es que existan selecciones, elaboraciones, expansiones literarias, que encuentren su mejor modo de existir en formato de libro de papel.
¿En términos temáticos podrías ubicar un predominio de la crónica sobre lo “noticioso”, sobre otros temas o hay mayor variedad?
Creo que se escribe más crónica sobre violencia (maras, narcotráfico, guerrilla, ejército, policía) que sobre otros temas. Echo de menos crónica cultural. También me interesa mucho la crónica que ensaya. Uno de los mejores textos que he leído de ese tipo es “De eso se trata”, de Juan Villoro, que mezcla la crónica de las clases de Harold Bloom con el artículo casi erudito sobre la traducción de Hamlet. Pedro Lemebel, María Moreno, Gabriela Wiener, Guillem Martínez o Rodrigo Fresán son ejemplos de crónica heterodoxa, que escapa de lo trillado, tanto en la forma como en el fondo.
¿El periodismo narrativo dialoga mejor que la ficción con la realidad?
Son dos diálogos distintos. Y absolutamente complementarios. No hay más que pensar en cómo Aleksiévich y Bolaño, en la misma época, estaban contando historias muy distintas y muy potentes, sobre Rusia y sobre América Latina, con las mismas herramientas, aunque ella hiciera crónica y él, novela de ficción.