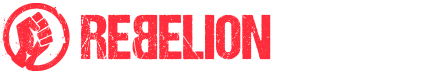Cada domingo Luis Alberto Álvarez publicaba una página sobre cine en un diario de la ciudad colombiana de Antioquia. Nació en 1945 y murió por tener el corazón más grande de lo normal en 1996. Héctor Abad Faciolince (1958) lo conoció bien, conversó con él sobre películas y música clásica.
Luis Alberto Álvarez fue también cura y fuente de inspiración para Salvo mi corazón, todo está bien (Alfaguara), la nueva novela del autor de El olvido que seremos. “Quería rendirle homenaje”, explica Abad Faciolince, quien, además dedica el libro a su madre, fallecida en 2021, “sigue siendo para ella aunque no pueda leerla”.
La bondad, el cine y la enfermedad son algunos de los temas que circulan a través de un libro que fue escrito durante la pandemia y que dialoga de manera muy cercana con episodios por los que ha atravesado su autor, entre ellos una operación de corazón.
Has comentado que solo puedes escribir una novela cuando te encuentras obsesionado con ella, ¿qué tipo de obsesión generó la escritura de Salvo mi corazón, todo está bien?
Uno solo puede escribir una novela si está muy obsesionado; es un trabajo solitario y de muchos años. Encontrar los personajes, las voces y las palabras implica un proceso muy duro, solo si estás obsesionado aguantas esa tensión. Para mí una novela empieza a funcionar cuando sueñas con ella, cuando la realidad que vives remite a esa historia y se vuelve como un caldero en el cerebro. Una vez publicada necesito hacer otra cosa para zafarme de esa locura y he encontrado que traducir un libro ajeno me libera.
Las entrevistas no ayudarán a liberarse…
Las entrevistas son como volver a hurgar en la vieja herida. Había un escritor mexicano que decía: “la obra es huérfana”, publicar un libro es como un parto. Sugería dejarlo solo, nunca hablar de él, pero eso no es posible, presentarlo y conversar con los lectores también es bonito.
Esta es una obra a contracorriente, habla de un cura bueno, cosa que no es menor dado que eres ateo.
Me gusta ir a contracorriente incluso de mí mismo, es una novela muy de pandemia, escrita en una época rara en la que sentimos muy presente la enfermedad. Durante ese periodo mi madre, como muchos ancianos, se tuvo que aislar; tenía 95 años y se deterioró mucho porque era muy social. Yo que siempre he sido anticlerical y ateo, pensé que a mi madre le gustaría una novela donde los curas salieran bien parados. Ella era huérfana de padre y fue criada por dos tíos sacerdotes a quienes quiso mucho. Ella sufría con mi anticlericalismo, por eso aproveché la historia de un cura a quien conocí, un gordo bueno, para darle un regalo. Lamentablemente murió en 2021 y no pudo leerla, pero sigue siendo para ella.
¿Ella fue tu lectora ideal para esta novela?
Creo que le habría gustado la novela. Leía mis libros con a veces con gusto y otras con dolor. En mi primera novela aparecía un cura leproso. Uno de los tíos que cuidaba a mí mamá contrajo lepra en el San Juan de Dios, el leprosario de Colombia. Aquel episodio era secreto y a ella le dolió mucho que lo revelara, digamos que era una lectora ideal, pero también sufriente y en este caso quería que gozara, como gozó con El olvido que seremos, novela que era un homenaje a su marido.
Con tus diarios no la habrá pasado tan bien…
En ese caso les consultó a mis hermanas y ellas le sugirieran que no los leyera, como era una mujer sensata no lo hizo.
En las primeras páginas de la novela citas una frase de Orson Welles: todo final feliz es prematuro…
Todas las historias conducen a la muerte, por eso la frase de Orson Welles es tan sensata. En el caso de esta novela tuve dificultades para encontrar un narrador. Intenté varias formas hasta que pensé que lo ideal sería que fuera narrada por un amigo íntimo del protagonista y quien mejor que otro cura, Lelo, Aurelio Sánchez. Una vez resuelto ese problema me sentí cómodo. Además, entrevisté a muchos curas, lo cual me permitió ser más espontáneo en la narración.
¿Cambió tu percepción de la fe y la Iglesia al escribir la novela?
Cuando uno se mete mucho en un personaje necesita entenderlo a fondo. En este caso no cambié mi posición, ni dejé de ser ateo, pero entiendo a algunos individuos de la religión católica y entiendo a mi madre. No desprecio su catolicismo, en la novela intento que los argumentos sobre la existencia de dios sean lo más fuertes y sólidos posibles. Uno tiene que ser leal con sus personajes y no ridiculizarlos.

El cine tiene un peso importante en la novela…
La persona real en quien me basé para la novela se llamaba Luis Alberto Álvarez, a quien conocí en un curso de neorrealismo italiano. No sabía que era cura, era alguien que además publicaba una página dedicada al cine en El colombiano, un periódico de Antioquia. En la época más terrible de Medellín, cuando era la ciudad más violenta del mundo, ese hombre gordo y bonachón nos enseñaba a ver cine y a escuchar ópera y música clásica. Fue alguien que dejó una huella muy profunda en algunos de los mejores cineastas de Colombia como Víctor Gaviria o Sergio Cabrera. De algún modo quería rendirle un homenaje a una persona que cuando Medellín se derrumbaba a los jóvenes nos enseñó que la belleza, la cultura o el cine, eran importantes; que leer salva, algo que curiosamente sucedió también durante la pandemia.
Hay también un juego con el corazón, un juego que atraviesa un padecimiento cardiaco tuyo.
Comencé a pensar en la historia del cura tras su muerte. Él se fue a vivir a la casa de mi esposa y mis hijos cuando me separé de ellos. Me parecía que ahí había una historia interesante: por un lago, alguien cansado de la familia y de todo que se va; y por otro, un cura que llega y se siente feliz en esa casa. Cuando empecé a escribir la novela me detectaron un problema cardiaco, estenosis aórtica moderada. Leí mucho sobre el tema y recordé al gordo, quien esperaba un trasplante para salvarse. Aquello aportó un lado médico y real sobre el corazón físico. Al terminar un borrador tuve que operarme. Mi experiencia la incorporé al protagonista. Una operación de corazón es algo muy fuerte porque es un poco como estar muerto: te bajan la temperatura, abren el pecho, colapsan tus pulmones, no palpitas, no respiras y tu sangre circula por medio de una máquina. No hubiera querido sumergirme tan hondamente en el personaje del libro, pero me tocó. Antes de la operación entregué el manuscrito a mi agente alemana y le pedí que, si no sobrevivía, o quedaba tonto, intentara que publicaran la novela y que fuera una herencia para mis hijos. Sobreviví y terminé la novela más tranquilamente.
¿Escribir e investigar sobre tu padecimiento atenuaba tu preocupación?
No, todo lo contrario, entre más escribía del corazón sentía que más me dolía. Me creía indefenso y con una espada de Damocles encima. Cuando te enfermas del corazón sientes algo como mudo. El corazón es la mula del cuerpo que no para de trabajar, pero si te enfermas de ahí sientes el mal todo el tiempo y se vuelve horrible. Por eso prefiero traducir, para dejar de pensar en mi maldito corazón.
Creo que es el único órgano al que no le da cáncer.
Así es, durante siglos era el órgano intocable. Desde Galeno y los médicos de la antigüedad hasta el siglo XIX se pensaba que si te tocaban el corazón te morías. William Harvey lo definió muy bien cuando lo nombró “el sol del microcosmos”, entendiendo al microcosmos como el cuerpo, es una idea bonita porque, así como el sol flota en el espacio, el corazón está rodeado por el pericardio y flota en la mitad del pecho.
Otro de los temas es la bondad, ¿te consideras una persona bondadosa?
No, me considero un malo que trata de no ejercer. Tengo muchos impulsos, como casi todos los seres humanos, hacia la rabia o el odio, impulsos nocivos. Intento controlarlos. Hay un precepto médico muy importante que dice: lo primero es no hacer daño; me parece que esa idea debería ser un principio en el periodismo, la política, la medicina o entre los curas. No me creo bueno, pero trato de oponerme al malo que llevo adentro.
Es un misterio, a mucha gente le parece que lo interesante es la maldad; que lo bueno es escribir sobre los narcos, sobre quienes matan mujeres o sobre los políticos más asquerosos. Esto tiene un motivo evolutivo muy claro: debemos defendernos de los malos y por eso hay que conocerlos. Por eso los buenos quedan como tontos e inofensivos, sin embargo, la bondad es rara y misteriosa. Uno se da cuenta tarde de que hay personas que van por la vida dejando una estela de cosas buenas, y esa gente misteriosa es fundamental en las sociedades, por eso en esta novela quise escribir sobre uno de ellos en la ciudad más violenta del mundo.