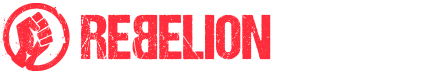En 2021, Vicente Alfonso (Torreón, 1977) publicó A la orilla de la carretera, un libro donde a través de la crónica indagó no solo en la historia reciente de los movimientos sociales en Guerrero, sino que además siguió los pasos del escritor Carlos Montemayor.
Ahora, el narrador vuelve a hacer del estado su centro de gravitación y publica La sangre desconocida (Alfaguara), una novela que en clave policiaca profundiza en lo que fue la Liga 23 de septiembre y no solo eso, tiende además puentes entre las luchas de los derechos civiles en México y Estados Unidos. Sostenida en tres historias, la obra de Vicente Alfonso abre un abanico de lecturas que rozan reflexiones sobre migración, identidad y el oficio de escribir.
Guerrero se ha convertido en epicentro de tu un universo literario.
Trasladarme a Guerrero durante un par de años fue un parteaguas. Primero por las historias que encontré y segundo porque implicó seguir los pasos de don Carlos Montemayor. A partir de las crónicas que hice allá se desprendieron un par de historias que quiero desarrollar.
La sombra de José Revueltas también está presente.
Siempre he sido un lector devoto de don José. Me gusta su disposición a cuestionar a tirios y troyanos. Su visión crítica es una de las ideas que anima la novela cuyo espíritu es una actitud crítica con todo tipo de andamiaje ideológico. Quería revisar la noción de que la legalidad es algo que se construye y es producto de un debate continuo que no termina.
Eres crítico con todo el andamiaje ideológico, pero en principio lo eres contigo. A través de Fabián se nota la distancia hacia tu trabajo.
El personaje de Fabián es una suerte de caricaturización para exponer los riesgos que veo en escribir sin tener claro para qué. Una de las consecuencias del reporteo que implicó la novela, no solo en el entorno de Guerrero, también en la ciudad que llamo Camel City, así como en Sinaloa y Monterrey, fue darme cuenta de que siempre tengo ese riesgo. La labor de reportero nos permite ver que la realidad siempre se estira y tiene rincones que desconocemos.
¿Cómo decides tejer las tres columnas de la novela para construir una sola historia?
Empecé por la historia de Camel City, cuando hace ocho años hice una residencia en Carolina del Norte. En ese momento leía a José Revueltas y en esta pequeña ciudad había muchas historias y secuelas por la lucha de los derechos civiles en los años 60 y 70, una lucha que se ha prolongado hasta hoy. Eso me permitió descubrir conexiones entre las luchas civiles en Estados Unidos y México, y América Latina. Después me interesó hacer un tejido narrativo donde las relaciones no fueran visibles de inmediato, sino que fueran tres grandes líneas que involucraran al lector y que fuera el lector quien estableciera las relaciones.
¿Qué tipo de relaciones encontraste en estos movimientos civiles en Estados Unidos con la Liga Comunista 23 de Septiembre?
Varias, la primera fueron lecturas comunes. Entre los testimonios de los Black Panthers, hallé que había lectura de latinoamericanos y viceversa. En 1968, días después de la agresión del gobierno a los estudiantes, durante los Juegos Olímpicos de México, ocurrió una manifestación del llamado movimiento Black Power. Participaron medallistas olímpicos que hicieron una señal de victoria en el podio después de ganar oro y plata. Más allá de estas cuestiones anecdóticas encontré algunas similitudes logísticas. Ambos movimientos dejaron que actividades de comunicación recayeran en las mujeres. Algunas conexiones se extienden hasta nuestros días. En la sierra Guerrero y en centros urbanos de Estados Unidos, prácticamente todas las familias tienen miembros migrantes. En Carolina del Norte está el famosísimo Fort Bragg donde hay escuelas de adiestramiento contra insurgentes, es curioso porque muchos de los militares que iban a prepararse regresaban a México a aplicar estas técnicas contra insurgentes en la sierra de Guerrero.

Eso muestra lo mucho que desconocemos todavía de conflictos como en Guerrero, durante el periodo de la Guerra Sucia.
Por eso me gustó el título de La sangre desconocida, es una manera de evocar. Algunos episodios de nuestro pasado fueron invisibilizados por las llamadas verdades históricas. La famosa Guerra Sucia que no fue ninguna guerra, sino una serie de operativos de represión brutal, muchas veces contra pueblos enteros de campesinos. Ahora hay un movimiento de voltear hacia el pasado y retejer la historia porque hay muchas versiones oficiales que no se sostienen.
Cuando hablas de un movimiento, ¿a qué te refieres?
No hablo de movimientos sociales, es algo casi físico. De manera lógica creo que tiene que sobrevenir esta búsqueda, porque hay muchísimas cosas que no se sostienen, pienso en que hay quien intenta negar que hubo muertos el 2 de octubre en la Plaza de Tlatelolco, o quien dice que se trató de un complot internacional.
El personaje de Rosario es interesante porque representa a quien se siente fuera de lugar en Estados Unidos y en México.
Claro, cuando está del lado norteamericano, Rosario es periférica y tiene que sufrir discriminación, pero cuando está del lado mexicano tiene privilegios. Me interesaba mucho que quedara de manifiesto esta relatividad. En ningún lado se siente a gusto y termina por no encontrar su espacio, por eso entre todos los personajes ella es quien tiene más amplio rango de movimiento, de alguna manera la novela se entreteje con ella en el centro.
Otra lectura que se desprende de la novela es sobre los mismos escritores, artistas e intelectuales en esta búsqueda de su lugar. En un momento donde aparentemente tienes que estar de uno de los dos lados, pareciera que no está permitido estar en medio.
Es como si volviéramos a una Guerra Fría o mejor dicho a un mundo polarizado donde es imperdonable moverse en el medio. Parece que uno debe tener los juicios formados frente a cualquier situación y eso me preocupa. Me gusta la novela policiaca porque pone en duda todo y exige un acercamiento crítico. Implica manejar hipótesis y cuestionar discursos. Una de las novelas que más me ha impresionado en los últimos años es la de El espía que surgió del frío, de John le Carré, la leí muy joven, no le entendí mucho, cuando pero ahora la releí y creo que es una obra maestra porque nos enseña a desconfiar, nos educa como lectores en esta tradición de la lectura crítica y la desconfianza.
Por si fuera poco, tu novela es entretenida.
En ese sentido también me gusta y honra mucho el que haya recibido el Premio Nacional de Novela Élmer Mendoza, eso habla del reconocimiento a una poética o ética de la narración donde puedes tocar temas muy profundos y cuestionar el entorno y no por eso dejar de dialogar con el lector. El maestro Élmer ha tocado momentos muy importantes de nuestra historia reciente y lo ha hecho con libros que se leen de un jalón, que atrapan al lector y no lo sueltan. Esa debe ser la meta de todo escritor.