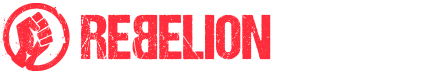¿Qué hay detrás de las disputas por los usuarios de redes sociales o plataformas de streaming? ¿En verdad estamos ante un fenómeno inédito? Para el teórico e investigador de los medios de comunicación Carlos A. Scolari, los conflictos mediáticos son casi tan viejos como la historia humana. Acaso lo que hoy es diferente es su dimensión global.
Por lo tanto, el académico argentino propone una revisión histórica para intentar encontrar soluciones a dilemas éticos y de mercado que hoy plantea el uso de redes sociales. A través de su libro La guerra de las plataformas (Anagrama), hace un recorrido sobre la forma en que desde el papiro hasta Twitter, el uso de los medios de comunicación se ha convertido en una disputa por el poder.
En el libro sostiene que las guerras de plataformas no son tan nuevas como creemos…
Siempre ha habido guerras mediáticas y batallas comunicacionales. Hubo guerras por los soportes de escritura, conflictos del papiro y el pergamino; por imponer alfabetos, por cómo producir libros. En el siglo XIX empezaron las grandes batallas por el derecho de patentes y después por el derecho de autor. Ahora las dimensiones son diferentes porque los conflictos se dan al mismo tiempo y en escala global. La disputa que hubo hace más de 2 mil 200 años, entre el papiro que controlaba el faraón y el pergamino fue en la Cuenca del Mediterráneo; el conflicto actual entre inteligencia artificial, dispositivos hardware y 5G, afecta a China, Estados Unidos y todo el planeta. Para comprender los conflictos actuales vale la pena revisar algunos de la antigüedad.
¿Qué conflictos antiguos nos ayudan a comprender el presente?
Un faraón egipcio decretó la prohibición de exportar papiro, que era una plantita de junco que crecía en el Valle del Río Nilo, con eso se hacía una especie de rollo de papel y lo utilizaban la estructura burocrática administrativa del imperio egipcio, para documentos oficiales. Hubo intentos por cultivarlo en Sicilia, pero fracasaron, de ahí otros imperios usaron el pergamino, que era más democrático. Otro periodo interesante es la última etapa del siglo XIX. Cuando apareció el cine, no se sabía cómo iba a ser el espectáculo porque Edison promovía el quinetoscopio que era un visor individual. Se pagaban cinco céntimos de dólar para ver películas, pero era como un binocular, las personas tenían que agacharse y mirar en una caja. En Francia los hermanos Lumière apostaron por una proyección masiva. Edison estaba en contra del cine, hasta que vio que era lo nuevo y lanzó el vitascopio que era su propio aparato. Lo mismo hizo Bill Gates en 1981 con el sistema MS-DOS y con su navegador Explorer. Microsoft llegó tarde a la web, en 1990, cuando Netscape le había comido el mercado, entonces Gates compró un navegador a una pequeña empresa, le dio una mano de pintura y surgió Microsoft Explorer que en cinco años devoró a Netscape. Muchas de las críticas a los videojuegos se hicieron a la novela y al libro durante el siglo XIX. Gustave Flaubert, autor de Madame Bovary enfrentó un juicio porque decían que sus obras generaban inapetencia pues las mujeres se encerraban leyéndola y no atendían los pedidos de sus maridos.
Hoy, otro tema que se debate es la privacidad y los datos personales.
Desde el momento que muchas plataformas y empresas basan su modelo de negocios sobre todo en los datos personales. Los usan para perfilarte, mandarte publicidad, venderte productos o venderles los datos a otras empresas. Esto empezó después de las crisis del puntocom, en 2001, cuando los inversores vieron que todo el dinero que habían puesto en Silicon Valley. A partir de entonces Google se metió de lleno en los datos. Facebook y YouTube nacieron en el 2005, es decir, todas las empresas y plataformas que nacieron después del 2003 en su ADN tienen la extracción de datos personales y hacen lo imposible para que pasemos muchas horas dentro de cada plataforma, mientras más tiempo pasemos conectados mejor nos perfilan. Ahora Europa y Estados Unidos están trabajando en legislaciones de privacidad y copyright, pero es un proceso tardado, además hay lobbies en Bruselas y la Unión Europea, intentando que no se legisle. En Europa empieza a haber legislación vinculada a que las plataformas paguen impuestos, que controlen lo que es el grupo de datos. El Senado de Estados Unidos está arrinconando a Meta y tal vez algún día determine que la empresa debe fragmentarse. Queda mucho camino por hacer.

Utiliza en el libro conceptos como populismo digital y malestar de la cibercultura. ¿A qué se refiere?
En el estudio de los medios siempre hubo posiciones muy apocalípticas. Se decía que la tecnología de la comunicación destruiría la cultura. A principios de los sesenta Umberto Eco publicó un libro buenísimo a principio de los 60, Apocalípticos e integrados, ante la cultura de masas. Algunos creían que la televisión popularizaría el arte. Sin embargo, con la digitalización de los medios no se dio ese debate. En los noventa el discurso alrededor de la web fue integrado, hubo pocas voces críticas y se creía que internet mejoraría la educación y la calidad de vida. Predominó un discurso banal y optimista. Durante el principio del siglo XXI seguimos igual, pero en 2010 comenzó un discurso apocalíptico que hoy está de moda. Ahora en cualquier librería encuentras libros que hablan pestes de los algoritmos y de la tecnología digital. Para mí estas son posiciones populistas, porque el populismo lo reduce todo a blanco y negro. El mundo no es así, es gris, multicolor y muy complejo. Los algoritmos sirven para extraer datos y son usados para influir en alguna elección, pero también nos permiten tener vacunas en pocos meses, mapear lo que pasa con el cambio climático o mejorar el tráfico de una ciudad. Como cualquier tecnología que ha creado el homo sapiens, tiene cosas buenas y malas.
¿Cómo se perfila el debate de la gratuidad en internet?
Hay un debate interesante. Algunos dicen que hay que partir las grandes plataformas o prefieren usar plataformas ciudadanas más pequeñas, como lo que pasa con Mastodon. En 1991, Tim Berners-Lee estaba en Suiza y creó el lenguaje html, lo que es la estructura de la web y los protocolos de programación. Después viajó a Estados Unidos a difundir un poco, descubrió que la empresa Mosaic le robaba la idea y podía tener el monopolio. Volvió a Europa y creó The World Wide Web Consortium. Involucró a universidades de Oriente y Occidente, y ese es el ente que regula la web, es decir no hay una empresa que domine, es un formato abierto. Me parece que ese es el debate que debería darse con el metaverso. Zuckerberg quiere un metaverso que sea de Meta, cerrado como su plataforma, pero lo ideal sería uno tipo web, un entorno virtual que no es propiedad de ninguna empresa.
Es un viejo mito de hace varios siglos que implica tener un entorno envolvente. Al principio había visores estéreo que daban un efecto tridimensional a una foto. Después se tecnificó al punto que hoy tenemos gafas inmersivas. El metaverso es un entorno donde en un ambiente uno se pone ciertos artilugios e interfaces que podrían ser solo visuales, pero también permiten una participación inmersiva a 360 grados. Lo que quiere Facebook y otras corporaciones es que pasemos ahí muchas horas porque eso les permitirá conocernos mejor y vendernos más cosas.
¿Cómo está incidiendo todo esto en la política?
En el mundo académico se investiga mucho la mediatización de la política. Antes se mediatizaba en los diarios y en la radio, a partir de los sesenta, con el debate entre Kennedy y Nixon, se empezó a hablar de videopolítica. Ahora llegamos al extremo de que un presidente de Estados Unidos gobernó a golpes de tuits. Es un fenómeno que tiene larga data, pero lo nuevo es la mediatización de la política sobre todo en redes sociales, si se quiere llegar a las nuevas generaciones o jóvenes votantes se tiene que hacer por esta vía.
¿Regresará el poder a la televisión o las plataformas tendrán que copiar el esquema?
A diferencia de la televisión, en las plataformas uno puede elegir cuándo y dónde ver un contenido, y eso ha supuesto una especie de venganza por parte de los usuarios. No obstante, Netflix, la plataforma de streaming más grande dejó de crecer y perdió audiencia. Veremos si el mercado aguanta para tantas plataformas. Para quienes estudiamos esto es fascinante ver este conflicto global.

¿El mercado aguanta tantas plataformas?
Ni los mercados ni las familias. No es casual que Netflix se mueva o que HBO se haya fusionado con Discovery Plus. En El capital, Marx escribe que las empresas se fusionan en dos momentos: cuando hay que hacer grandes proyectos de expansión mundial como el ferrocarril en el siglo XIX, las empresas ferroviarias se unieron, porque se necesitaba mucha inversión de capital y tecnología; o cuando hay crisis porque el mercado. Me parece que veremos más fusiones porque es el mercado no aguanta más.
¿Le gusta Twitter en manos de Elon Musk?
Bien a bien nunca supimos que era Twitter. Mientras otras plataformas crecieron, esta se quedó estancada. Frente a los 3 mil millones de usuarios de Facebook, 250 millones de usuarios activos en Twitter parece nada, pero estaban Donal Trump y las Kardashian. A nivel cuantitativa no era la más grande, pero tenía una influencia cultural y política brutal. Así iba hasta que entró esto este señor con su billetera muy forrada de billetes. Todavía no se entiende bien lo que hace. Estoy experimentando Mastodon y me parece interesante porque hay un clima muy parecido al origen de la web.
¿Puede desaparecer Twitter?
Todas las tecnologías, plataformas y medios tienen un ciclo vital. Algunas como Myspace, desaparecieron totalmente, pero también hay migraciones, la gente joven no está en las mismas que los viejos. Twitter podría desaparecer o quedar reducida a una plataforma muy chiquita. Es un ecosistema complejo y es muy difícil hacer predicciones.
¿La ética dónde queda ante todo esto?
Hablar de ética y capitalismo es un largo tema. Las empresas buscan extraer el máximo de rédito y eso es inherente a las corporaciones capitalistas. En el tema de los datos tiene que intervenir Europa o los estados, de lo contrario es campo libre a cualquier tipo especulación y circulación de información. Durante los noventa se habló mucho de la Netiquette, la ética de la net, había mucha información sobre cómo comportarse en las redes y en la web. Después con la comercialización entraron millones de personas y se disolvió. Hoy la gente sube fotos sin pedir permiso a los fotografiados, gente adulta sube fotos de niños o adolescentes, es una locura. No hay competencias digitales y eso está vinculado a lo ético. Ahora en Mastodon se dan este tipo de debates y al menos por ahora parece promisorio e interesante el debate.